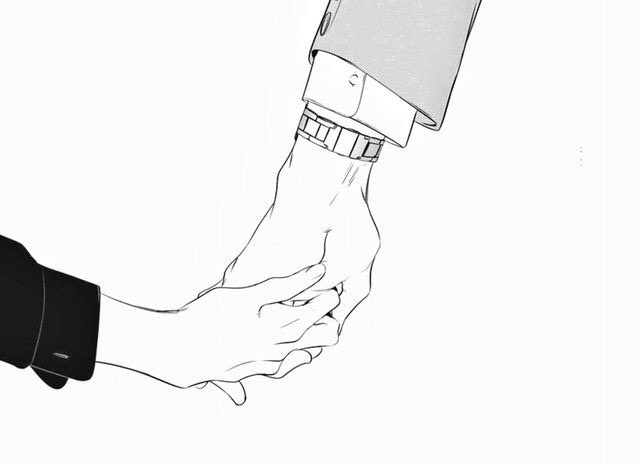Todos tenemos un psicólogo, a veces muy oculto, dentro de nuestras cabezas. Hay días y momentos en los que nos habla claramente, gritándonos en cada célula de nuestro cerebro, advirtiéndonos, embriagándonos con lucidez; hay otros días que sencillamente es un silencio repentino en los momentos más tensos y desesperados, en los que no somos conscientes de lo que estamos por hacer. El mío me ha pedido, implorando, que escriba unas líneas y recupere este espacio. Una copa de vino después (a falta de cerveza y frescura en este ambiente caliente por una lluvia tímida y seca), estoy hablando en unas cuantas líneas sobre los días del año más pesado que he tenido en mucho tiempo.
Las enfermedades respiratorias en la primavera me han parecido siempre una cruel ironía. En uno de mis viajes familiares a Guerrero, atrapé resfriado por el cambio de temperatura muy brusco que provocó un ventilador en el cuarto de hotel. Las aguas del mar limpiaban mis fosas nasales, mi cuerpo tenía energía, pero los desvelos por los síntomas eran fatales. Escuchaba a mi familia dormir plácidamente, roncando con el son de las olas, mientras yo no podía conciliar el sueño, pero esas mismas olas que me habían golpeado la piel durante el día, me acariciaban invisibles en cada poro tostado por el sol.
La peor gripa que tuve (no inducida por las vacunas contra la influenza) fue una semana antes de la epidemia de AH1N1 que azotó silenciosa entre medios y secretarías estruendosas en el año 2009. Fui de viaje a Veracruz con mi familia a inicios de abril. Al regresar, mi madre había cambiado todas las almohadas de la casa. Teníamos un cómodo sillón que me recordaba un trozo enorme de pastel de chocolate donde me gustaba tomar siestas y hasta dormir por las noches. Un día después tenía un ligero resfriado que se convirtió en una complicación respiratoria. Iba a mis clases en la universidad apenas respirando. El susto real vino después de una clase de literatura, donde después de caminar 10 metros apenas podía respirar. Llamé a mi madre a casa, pidiéndole que me recogiera en la facultad, pero se negó. Vivíamos demasiado lejos, en el oriente.
Algunos pasos y luego descansar, esa fue la clave de mi regreso. Ir de la estación Copilco a Agrícola Oriental, arrastrando los pies en el asfalto y esperar con paciencia para retomar el aliento, fueron de las horas aleccionadoras de mi vida. (Esas lecciones de paciencia servirían años después en historias que tal vez te contaré, con bicicletas rotas y sangre por todos lados.)
Deseaba estar en Coyoacán bebiendo un chocolate o paseando por los jardines de Ciudad Universitaria, con mi morral lleno de libros que no alcanzaba a terminar de leer por las tareas que no terminaba de hacer, pero con capítulos tan brillantes que aún rompen mis palabras y mis ganas de escribir. Asiéndome en el tubo cromado del interior del vagón, saboreaba en mis audífonos algún tango interpretado a piano que tanto me gustaban, mientras forzaba a mis pulmones dejar entrar el aire suficiente para llegar a mi casa. Nadie me miraba con extrañeza. Era casi invisible. Los meses y años anteriores a una pandemia son la indiferencia total a cualquier síntoma. Alguien puede estornudar, toser, moquear, tocar manos y no mostrar repulsión. Tampoco duda. La confianza que uno no puede tener para su trabajo, su obra, sus propias palabras, las tiene para mirar con indiferencia una enfermedad común como es la influenza.
Llegué a mi casa, respirando con un ruido agresivo y agotado. Mi madre me reclamó por qué no haberla llamado de nuevo para que pudiera ir por mi en su automóvil. No sé, hasta la fecha, si fue mi la palidez de mi rostro enfermo o el sonido de mi garganta forzada lo que la hizo cambiar de opinión sobre mi condición y me dijera esas palabras maravillosas. “Metete a bañar y acuéstate. Ahorita te hago un té y un caldito.” Estaba salvado.
En la fiebre soñé con Ana Karenina. Un mes antes mi padre me había comprado la novela en un, yo creo, arranque de paternidad cumplidora. Por la cantidad de libros que tenía en mi lista de espera, sólo había leído el prólogo sentado afuera del MUAC. Pero en mi delirio de fiebre, soñé con un enorme banquete decimonónico, soldados bien vestidos, damas de enormes faldas, un piano suave y elegante de fondo, mis cobijas cubriéndome mientras mi perro me acompañaba, descalzo debajo de los finos manteles imperiales y la vajilla de porcelana delante de mi. Un caballero se me presentó, extendiéndome la mano. Pensé que su bigote era demasiado francés. Su peinadito de lado, popular, pensé, en México entre los niños estudiantes de zapatos asoleados y sacos percudidos, era demasiado antiguo. “Me llamo Marcelo”, me dijo en un perfecto español mexicano. Pasaron los días. Amigos me visitaron, me fui recuperando entre sueños repetidos en un loop exquisito y ridículo al mismo tiempo.
Yo nunca he tenido mucho dinero. Para mi, 4 mil pesos son un lujo. La primera tarde que me pude levantar de la cama, tenía 1500 pesos en mi bolsillo. Lo primero que pensé fue en ir al centro y comprarme algo bonito. Los mismos tangos interpretados en piano que pedía en el restaurante naturista de Madero o al pianista del Latin quarter son los que escucho cada mañana o mientras bebo una botella de vino. Esa tarde en Madero, los escuchaba como el que recién había salido de la cárcel y disfrutaba sus primeros saboreos de libertad lejos de una celda, lejos de un problema respiratorio, lejos de las palabras y los pendientes escolares. Caminé por horas en los barrios bajos alrededor del Zócalo hasta encontrarme en Madero. Como costumbre de años, pase a la librería de ocasión. Me vi emocionado por los billetes que sobaba en mi bolsillo y me compré el primer volumen de A la busca del tiempo perdido, editado por Valdemar.
Caminé hasta avenida Chapultepec y Eje Central. Tomé el camión que me llevaría hasta el Balneario Olímpico y me fui sentado, hojeando las fotos y pequeños textos explicativos al inicio del volumen. Leí la cronología completa de la vida de Proust, apenas respirando, porque aún me achacaban las flemas. Mi respiración se complicó a leer su destino. Llegamos al Balneario y bajé para caminar hasta mi casa, dos o tres calles. Dormí tranquilo para despertar mejor de mis pulmones.
Al día siguiente la pandemia de AH1N1 había iniciado y todas las clases universitarias habían sido suspendidas.
El psicólogo dentro de mi cabeza me pide que hable de esto. Hay miles de historias afuera mucho más interesantes y que seguramente construirán un género que todas las editoriales publicarán. La literatura de la pandemia es algo que estará en las estanterías. Ríos de tinta se derramarán sobre testimonios, estadísticas, ficción, ciencia ficción, historia y ciencia, no sólo en México, sino a nivel global. ¿Hubo sobre México en el 2010? No estoy seguro. Tanto yo estaba más preocupado por un cortometraje jamás filmado en ese año, como todos estaban más interesados en el recrudecimiento de la guerra contra el narco. Fue el año que tuve mi antepenúltima novia y a veces caminábamos viendo los encabezados de los periódicos sobre desmembramientos y asesinados en las provincias.
Una pandemia fue olvidada por el temor de la guerra. La muerte de los que murieron en esas fatídicas semanas de abril y mayo fueron olvidadas por el recrudecimiento de la guerra y la violencia.
Esta pandemia no será olvidada por nadie. Aún no termina y estamos resintiendo los efectos psicológicos, y aún faltan los económicos. La pandemia de una gripe que fue transmitida, según la creencia popular, por los ricos viajeros acostumbrados al jet lag, que mata ancianos, gente con sobrepeso e inmunodeficientes, que no afecta a niños, pero provoca la muerte de treintañeros asustados, está provocando estragos en una ciudad como Nueva York, que solamente ha vivido muy pocas veces un escenario parecido al que la retratan las películas, diezmando las poblaciones seniles de Europa y destrozando el ilusorio balance de la sociedad conectada.
La Ciudad de México no es la excepción. La ciudad se volvió solitaria, taciturna, llena de lluvias que casi nadie presencia en la calle y atardeceres silenciosos, rotos por el camión ocasional que ruge a lo lejos o el perro que ladra iniciando su guardia. Llevo tres años de repartidor en bicicleta y cada día es un domingo de cruda. La cerveza es inexistente dentro de los refrigeradores de los Oxxo y 7eleven. La gente bebe vino con más frecuencia, mirando Netflix o charlando por agotadoras videollamadas. No agotadoras por la fiesta y parranda en las que se convierten, sino que esa útil herramienta de trabajo o de amor lejano se ha vuelto el símbolo perfecto de las nuevas interacciones humanas, donde será menos frecuente el tocar, oler, saborear al otro. Tal vez un día sea incorrecto tocar a quienes amamos.
El mundo después de la pandemia será muy diferente. Hace semanas sufrí un ataque de ansiedad por el estrés que había acumulado de meses y la tensión que provocan las noticias y los testimonios de los demás. Me sentía un naufrago entre invisibles. Tú te fragmentas en el espacio y flotas sin poder asirte ni de tus trozos. Respirar es el esfuerzo poético para aliviar lo que uno siente en unos tiempos de los que jamás se nos avisaron, que jamás esperamos, que posiblemente jamás olvidaremos. Hay científicos que nos avisaron que cada 100 años sucede algo similar. ¿Por qué esperar a que vomitemos posmodernamente la sensación de que estamos atrapados?
Mayo, 14 y 2020